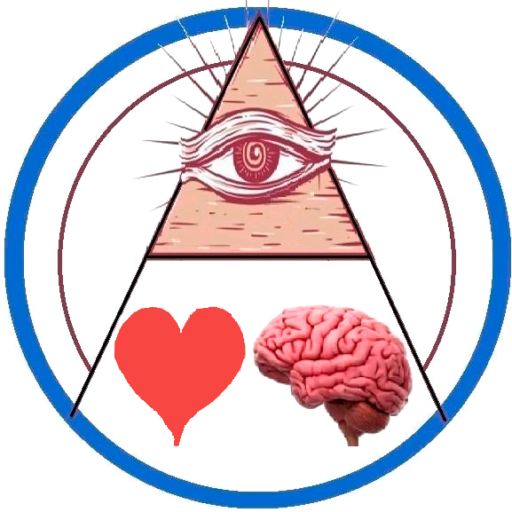Cuando ayer por la tarde, después de muchos años,
partí a ver a mi padre;
un hombre anciano y solo metido en los noventa,
pasé todo el camino, tres horas y cuarenta,
sumido en el pasado y añorando a mi madre.
Lo encontré en la casa tendido en una estera,
la mirada perdida y barba de diez días,
casi desfallecido sumido en su quimera,
tan honda como el pozo de sus melancolías.
Al ver que me miraba con ojos de porfía,
le dije: «Soy yo, ¡padre!», más con gran extrañeza,
después de un rato largo con tintes de tibieza,
me preguntó quien era y lo que de él quería.
«Queremos que abandones la vida de desierto,
para que nunca más pases solo las noches,
queremos entre todos enterrar los reproches»,
y me dijo exaltado: «”¡No saldré de esta casa
hasta que me haya muerto!»”
Incorporó su cuerpo rechazando mi ayuda
y murmuró con burla: «”¡No vivo en un desierto!»”.
Después abrió un baúl y con mano sañuda,
sacó y tiró un paquete al tiempo que gritaba:
«”¡Deshacer el entuerto!»”
Un pesado paquete de libros y retratos, historias del pasado;
nuestras y de mi madre, desde hace tiempo atadas con
cordones de olvido,
cuando las recogí le dejé este legado:
«”¡Ojalá que la muerte te llegue por la noche,
mientras estés dormido!»”.